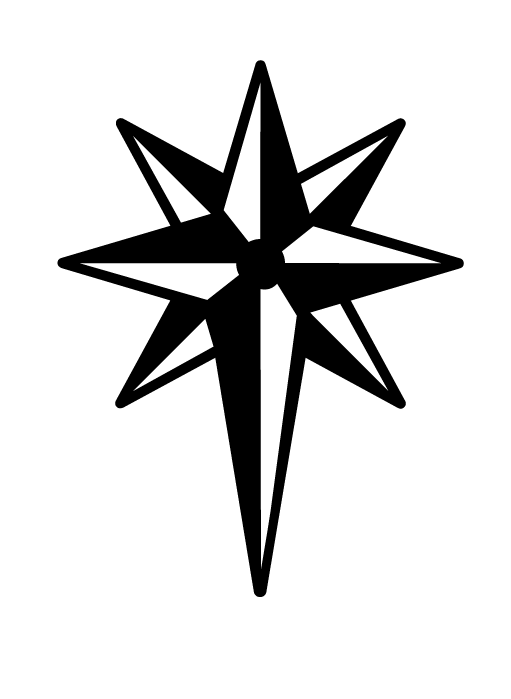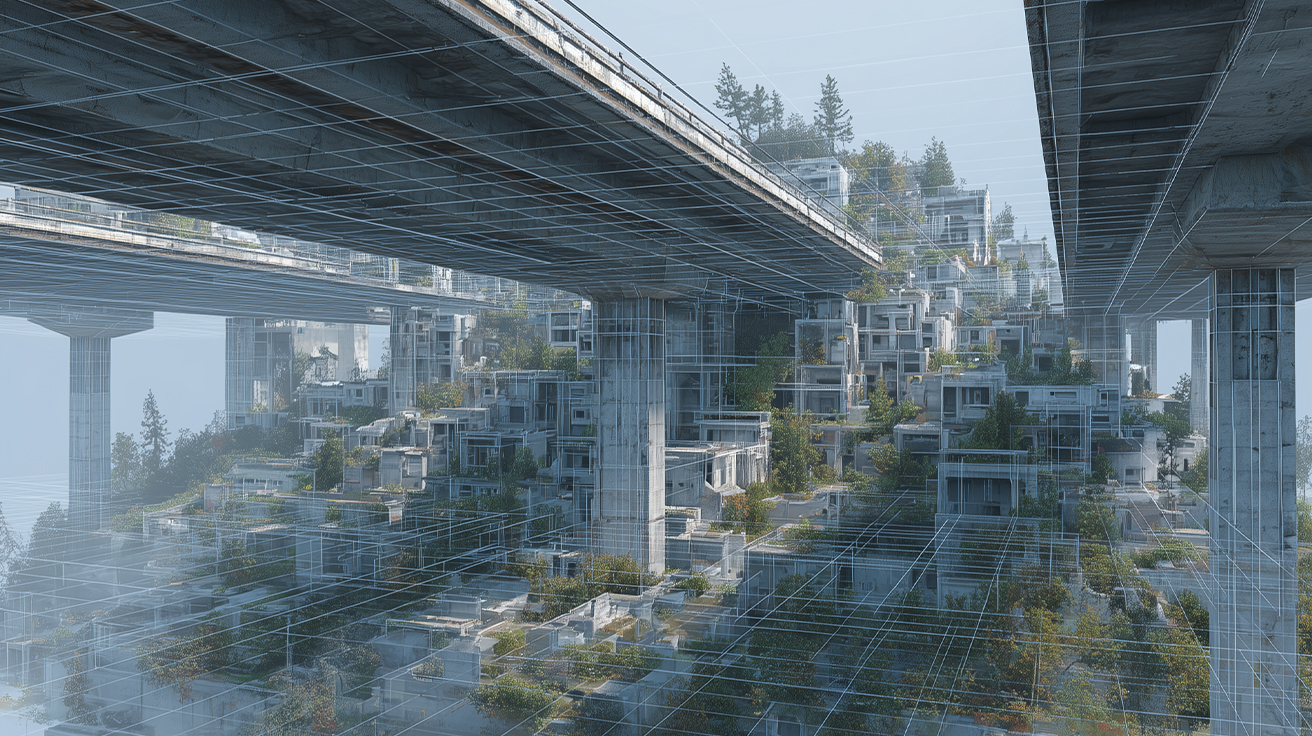
Introducción: del soberano acelerado a la política de los protocolos
Vivimos tiempos de crisis institucional. La democracia, el rol del Estado, los modelos de economía política e incluso las relaciones diplomáticas atraviesan un proceso de transformación tumultuosa. No es la primera vez ni será la última. A lo largo de la historia, toda crisis abre paso a sus propias fantasías de salvación política: la búsqueda de un héroe, un mesías, un paladín o un profeta capaz de llevar a buen puerto a su pueblo.
La gran tentación en los tiempos difíciles recae en la figura de la autoridad centralizada ungida con el poder de la prognosis. Es por lo que reaparece una pregunta insistente: ¿el llamado a soberanos fuertes, capaces de navegar las tormentas existenciales de sociedades en transformación, es la única opción disponible?
Toda época tuvo intelectuales para reafirmar esta hipótesis.
En la Antigüedad, fue el Rey Filósofo de Platón.
En la modernidad temprana, el Leviatán de Hobbes.
En el siglo XXI, el soberano acelerado de Land-Yarvin.
Frente a un mundo que se vuelve más complejo, más rápido y menos inteligible, reaparece una idea antigua con ropaje tecnológico: la concentración extrema del poder como respuesta a un problema distintivo de nuestra era: la aceleración tecnológica (y todo lo que ello conlleva). Liderazgos fuertes, arquitecturas centralizadas, vigilancia omnisciente, decisión sin fricción. Una política pensada como máquina.
Autores como Nick Land y Curtis Yarvin, desde tradiciones distintas pero convergentes, comparten una intuición central: la democracia liberal sería incapaz de procesar la complejidad contemporánea, y la salida consistiría en reemplazarla por formas de soberanía más verticales, tecnocráticas y disciplinadas. En ese marco, el soberano deja de ser humano en sentido clásico y se transforma en un sistema de decisión de alta frecuencia, capaz de absorber datos, neutralizar disenso y emitir órdenes claras en un mundo que ya no tolera deliberación.
El diagnóstico no es del todo incorrecto. Las instituciones occidentales son lentas, ineficientes y crecientemente disfuncionales frente a la velocidad del capitalismo digital y al ascenso de modelos altamente coordinados, como el chino. El error aparece cuando se asume que una mayor concentración de poder es la única alternativa política para acelerar el desarrollo.
La pinza teórica Land–Yarvin resulta seductora: si el poder real ya no reside en las urnas sino en redes de instituciones opacas, mercados, plataformas y burocracias, ¿por qué no sincerar esa realidad y concentrar el mando? ¿Por qué no reemplazar la Catedral por un soberano explícito?
El problema es que esta respuesta confunde complejidad y urgencia con necesidad de centralización. Y esa confusión no es solo filosófica: es estructuralmente peligrosa para la mayoría de los países del mundo. Nunca hay que olvidar que el mismo imperio donde habitaron Augusto y Marco Aurelio también lo hicieron Calígula y Cómodo.
Para sociedades que controlan infraestructuras tecnológicas, poder financiero, capacidad militar y soberanía computacional, la concentración puede funcionar como estrategia ofensiva. Para países frágiles, dependientes y periféricos, produce el efecto inverso: los vuelve más capturables, más negociables y más gobernables desde afuera. La opción verticalista tiende, en estos contextos, a derivar en mayor subordinación política, corrupción e ineficacia estatal.
Argentina pertenece a esta segunda categoría. Su problema histórico no ha sido la falta de autoridad, sino la incapacidad de generar poder efectivo sin concentrarlo en pocos nodos fácilmente presionables. En este contexto, insistir en soluciones verticalistas no corrige la fragilidad institucional: la profundiza. La verdadera debilidad de los países de mediano y bajo desarrollo no yace en la fortaleza de sus líderes sino en el ecosistema de instituciones donde se sostiene.
De aquí surge una hipótesis alternativa: la complejidad no exige necesariamente un soberano absoluto, sino arquitecturas políticas capaces de distribuir decisión, cognición y control sin colapsar. Gobernanza compleja, no autoridad simple.
Es en este punto donde tecnologías como la blockchain dejan de ser un fetiche o un casino especulativo y revelan su verdadero potencial: no como innovación financiera, sino como innovación institucional. No compiten en la economía industrial, sino en la economía de las reglas del juego. Reducen el costo de crear instituciones, habilitan coordinación distribuida y permiten pensar el poder como protocolo antes que como mando.
La fantasía soberanista y sus límites
Las teorías políticas a favor de una mayor concentración de poder suelen encontrar su complemento en críticas recurrentes a la democracia. No se trata de una novedad. Desde Platón hasta Yarvin, gran parte del pensamiento político occidental ha subrayado las falencias de los sistemas democráticos y ha exaltado las virtudes del liderazgo concentrado. El pensamiento emergente de intelectuales provenientes de potencias nucleares exacerba la idea por la cual la nueva distribución de poder territorial, como forma de reorganización geopolítica frente a la caída de la hegemonía neoliberal, necesita de un magnus imperator que gobierne a través de un sistema de praefectus o mandatos o estados principescos.
Nick Land y Curtis Yarvin (pensadores de la anglósfera) reactivan esta tradición como una propuesta congruente con los problemas geopolíticos de su propia civilización. En Land, la complejidad del capitalismo digital exige un Leviatán tecnocientífico capaz de absorber flujos de información y emitir decisiones a ritmos inhumanos. En Yarvin, el estancamiento económico y tecnológico de Occidente sería consecuencia de una arquitectura política ineficiente, dominada por una red informal de instituciones —la llamada “Catedral”— que opera sin control democrático efectivo.
La propuesta es potente, pero profundamente contextual. Funciona —o puede funcionar— en sociedades que concentran poder material, infraestructura y capacidad de coerción.
Estos debates y pensamientos, trasladados a países de desarrollo medio o bajo, pueden producir efectos opuestos: fragilidad institucional, captura externa y dependencia. Justamente porque son ideas y discursos elaborados en contextos diferentes para problemas políticos diferentes.
El modelo chino de partido único y poder centralizado responde a una trayectoria histórica específica, difícilmente replicable sin costos severos. Aquí es también donde fallan las aspiraciones de Curtis Yarvin. Su fantasía soberanista ignora este punto y propone una teleología política donde la aceleración tecnológica justificaría cualquier forma de concentración del poder.
El punto fundamental de la discusión aquí abordada es que la tecnología no es un vector unidireccional. Puede operar como mecanismo de control y disciplinamiento, pero también como herramienta de descentralización. Cabe incluso plantear la hipótesis inversa: ha sido precisamente la concentración de poder la que ha limitado, y no potenciado, a países como Argentina.
Complejidad, gobernanza y arquitectura institucional
Las teorías del soberano acelerado comparten una serie de supuestos rara vez explicitados: que todos los flujos relevantes pueden centralizarse; que una autoridad unificada es más eficiente que la inteligencia distribuida; que la complejidad se gobierna desde arriba; que la política es, en última instancia, un problema de mando y no de coordinación.
Nada de esto resiste un análisis serio desde la teoría de sistemas complejos.
Los sistemas altamente interdependientes —ecologías, mercados, redes digitales, cadenas globales de valor— no funcionan bajo centros absolutos. Funcionan mediante autoorganización, ajustes locales, redundancia, policentrismo y múltiples escalas de decisión. No porque sean más “democráticos”, sino porque son más adaptativos. La centralización extrema puede generar velocidad inicial, pero lo hace a costa de fragilidad sistémica: cuellos de botella, puntos únicos de falla, estructuras fácilmente capturables (corrupción), depotismo y/o nepotismo.
Cuanto más complejo es el entorno, más útil resulta la descentralización.
Cuanto mayor la interdependencia, más necesario es distribuir agencia.
Cuanto más variable el sistema, más peligroso es el vértice único.
La falacia estructural del aceleracionismo soberanista consiste en confundir autoridad con capacidad y jerarquía con gobernanza. Gobernar un sistema complejo no implica simplificarlo desde arriba, sino diseñar arquitecturas que permitan que la complejidad se procese desde las interacciones mismas. Los sistemas complejos no se gobiernan desde el trono: se gobiernan desde el tejido.
Blockchain como tecnología institucional
Es en este punto —y no en la especulación financiera— donde la blockchain adquiere relevancia política.
La blockchain no surge como una teoría normativa ni como un proyecto ideológico. Surge de un problema técnico elemental: cómo coordinar actores que no confían entre sí sin depender de un centro. La solución no fue un soberano digital ni una autoridad reforzada, sino algo conceptualmente más radical: consenso distribuido.
Allí donde la teoría política clásica imaginó la institución como un edificio —con jerarquías, mando y obediencia— la blockchain propone la institución como protocolo: un conjunto de reglas explícitas, verificables y ejecutables que organizan la cooperación sin requerir obediencia personal.
Pensada de este modo, la blockchain no es un software financiero, sino una tecnología institucional. Compite con mercados, empresas, burocracias y Estados en su función más básica: coordinar expectativas y reducir incertidumbre. No produce bienes; produce reglas. No elimina el conflicto; lo estructura.
Su potencial reside en dos transformaciones centrales. Primero, reduce drásticamente los costos de verificación: permite responder, sin intermediarios discrecionales, preguntas fundamentales para cualquier orden político —qué ocurrió, quién hizo qué, bajo qué reglas—. Segundo, reduce los costos de coordinación: desplaza el control desde jerarquías personales hacia procedimientos compartidos.
Esto habilita algo históricamente inusual: la posibilidad de crear nuevas instituciones a bajo costo. Donde antes una institución requería mármol, firmas, burocracias y autoridad concentrada, ahora puede emerger como arquitectura modular, experimental y evolutiva.
Esto tiene potencial más allá de los institucional. Este camino permite pensar nuevas formas de desarrollo político, económico, social y hasta urbano. El verticalismo político también produce naciones macrocefálicas, donde la mayor concentración de poder económico, social y político se encuentra en las grandes capitales. Es necesario pensar la descentralización como mentes colmena evitando debilitamientos y comportamientos free rider.
Argentina y el valor de la resiliencia institucional
Para países como Argentina, este punto es decisivo. El problema argentino no ha sido únicamente económico ni cultural, sino persistentemente institucional: captura, discrecionalidad, opacidad, baja confianza, incentivos mal alineados.
En ese contexto, la blockchain no es una promesa redentora ni una solución mágica. No reemplaza al Estado, no garantiza justicia, no produce legitimidad por sí sola. Pero permite algo que el país ha necesitado históricamente: instituciones que funcionen incluso cuando los actores no son virtuosos.
A diferencia del soberano acelerado —que concentra poder esperando racionalidad— la lógica del protocolo parte de un supuesto más realista: los actores fallan. Precisamente por eso, el daño debe estar distribuido y no concentrado. Una ingeniería institucional blockchain no apuesta a líderes excepcionales, sino a estructuras que limiten el daño cuando el liderazgo fracasa, que es la norma y no la anomalía.
Aquí aparece la inversión conceptual decisiva. Donde el aceleracionismo soberanista propone concentrar poder para gobernar la complejidad, la blockchain propone distribuirlo para volverla gobernable. Donde imagina un centro acelerado, el protocolo imagina una red capaz de absorber errores sin colapsar. No promete orden perfecto; promete resiliencia.
La crisis contemporánea de la democracia no deriva de un exceso de pluralismo, sino de una infraestructura institucional analógica frente a ritmos digitales. La respuesta no es un soberano más fuerte ni una política deshumanizada, sino la actualización tecnológica de la arquitectura institucional. No menos política, sino más ingeniería. No más mando, sino más protocolos.