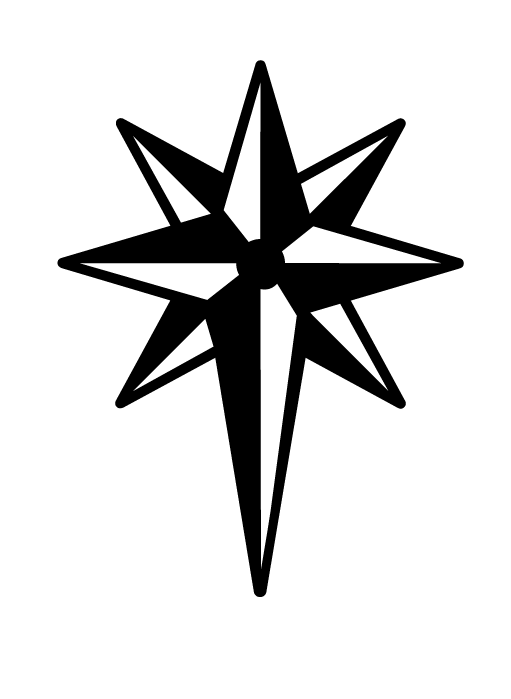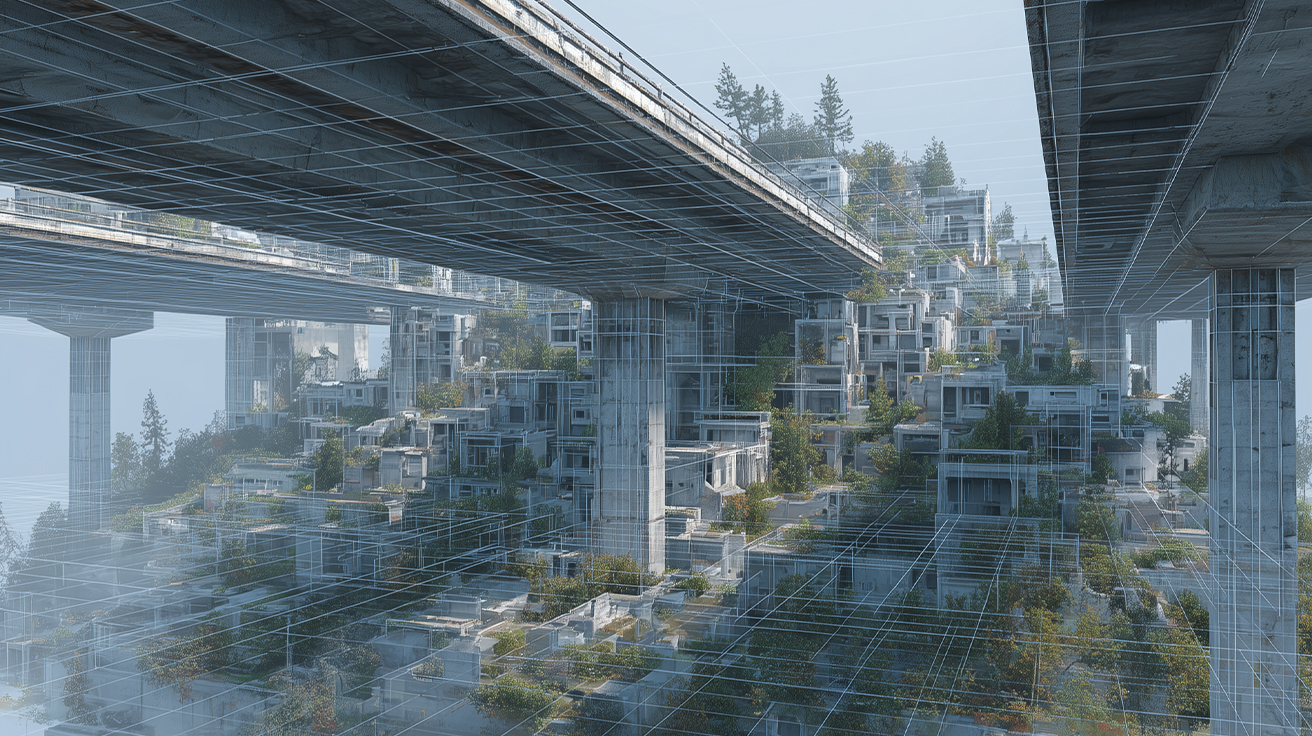No importa cuánto nos impacte su horror y su crueldad, el fascismo siempre será un fenómeno interesante. Incluso podemos pensar que la fascinación por el mismo es un elemento crucial para todos los grandes imaginarios del siglo XX. La razón parece evidente: su potencia política. Guiada hacia el espanto o al asombro, la destrucción o la creación, lo innegable es que la capacidad de canalizar potencia política es uno de sus elementos constitutivos. Una característica que nos atrae, rodeados de la crisis de todas las estructuras humanas, por su capacidad de focalizar la energía dispersa en un sistema hacia un objetivo político puntual que coordina jerárquicamente la acción. Puede hacer que cosas pasen. Es posible que por eso estemos, también, viendo nacer embrionarias formas de neofascismo en medio de la pregunta por el lugar del Estado en las sociedades cosmopolitas del capitalismo desterritorializado.
Los autores que forman el plató de los neofascistas son todos fundamentalistas del orden y de la acción. Las “civilizaciones” de Huntington fungen de coordenadas para la acción en abierto antagonismo con el multilateralismo liberal. La defensa monárquica de Curtis Yarvin es poco más que una apología del Estado en contra de las organizaciones civiles. Banon y el antiglobalismo, Laje y su “batalla cultural”, todos son argumentos de un orden (nacional, sexo-generico) contra el “desorden” del presente. Todas articulan sus discursos desde un nosotros-ellos clásico schmittiano porque el antagonismo nítido es un conducto más útil para canalizar energía política, movilizar subjetividades, llamar a la acción. Esto también es parte de la crisis de los modelos de estabilidad modernos. Alfas y betas dividen a la masculinidad como los argentinos pueden ser del bien o del mal. Tiene sentido que así sea por el simple hecho de que funciona, el orden que genera es el que legitima el modelo, como explica Trapé sobre el modelo-mundo. Uno que adquiere potencia mientras más penetra como lógica de orden para el resto de instituciones y esferas de lo social. Este es el gran logro, el importante redescubrimiento que parece haber roto el metajuego político moderno: el eje de la política es su potencia.
La necesidad de proyectar un futuro, la acumulación de contradicciones o la necesidad de una perspectiva económica clara son algunas de las explicaciones tentativas para la súbita falta de potencialidad política que parece tener el progresismo al menos desde 2020. Creo que es más efectivo pensar que perdió la capacidad de canalizar potencia política. Ya sea por su institucionalización, su falta de liderazgos, su segmentación sectaria o el lugar donde pongamos el foco, lo cierto es que parecen haberse quedado sin potencia para canalizar alguna acción decisiva.
O, en última instancia, no tanta como la neofascista. Su habilidad para ignorar conflictos internos, saltar todos los problemas por arriba y arremeter con una narrativa acompañada de acción decisiva y triunfalismo a cualquier situación le da una resiliencia que produce una potencia mucho mayor a la de los proyectos políticos de la década anterior, incluido el progresista. Hacer incluso cuando no se está haciendo y resolver incluso cuando no resuelve. No trato de acusar de mentira ni de hipocresía, sino de exponer su uso de la hiperrealidad braudillariana en su expresión más pura: la realidad que emerge de los símbolos se impone y desarrolla cuando la acompaña la potencia política de un hacer constante que construye sujeto mientras camina. No es que “ya no importe” lo que haga el gobierno sino que comienza a importar de otra forma, una potencia que al hacer se legitima y articula contra cualquier oposición, desarma cualquier argumento, evade toda crítica.
La potencia política, una conjunción de construcción identitaria aunada con acción decisiva transversal a todas las esferas sociales. Una identidad y una acción que va más allá de las instituciones, los grupos, los sectores políticos clásicos y, por lo tanto, que los desestructura e incluso anula de a momentos. La potencia se acumula y se libera constantemente, jerarquizada en un liderazgo que no pide disculpas por el desequilibrio que genera en las instituciones formales del poder, solo les demanda disciplina. Así crea mientras destruye, establece norma mientras la rompe. También por eso tiene tanto atractivo para los “outsiders” y para los pueblos desmovilizados de la era pospolítica de la tecnocracia de los 90 y los 2000: usando el término de Anton Jäger, estamos en una sociedad hiperpolítica que demanda una capacidad de potencia que el sistema partidocrático tradicional ya no puede proveer. Pero siguiendo la lógica del autor, su característica fundacional es la falta de institucionalización, distinción clara con los fascismos clásicos. Algo que augura un largo plazo complejo en un mundo que, tarde o temprano, comenzará a ordenarse de nuevo bajo nuevas reglas.
El neofascismo desestabiliza para estabilizar, pero su estabilidad es precaria. El orden que genera es austero y su resiliencia aguanta tanto como sus liderazgos. Su potencia es ideal para periodos de transición y para canibalizar lo que queda del orden antiguo para que pueda emerger el nuevo. Por eso los vemos tan vigorosos en una época de mediocridad política. Pero es momento de buscar esa potencia hacia otro lado. De a poco se configuran nuevas instituciones que le pueden dar forma: los triángulos medios digitales-identidades políticas-circuitos de valor (financieros, cripto, etc), que se apropiaron como innovación propia, hoy ya son tejidos por nuevas fuerzas políticas que los utilizan como plataforma para construir bases alternativas. Un bagaje de terminologías, aparatos políticos y nuevas jerarquías parecen emanar del fracaso de los partidos políticos, más lento que los neofascismos pero más estable. Menos fuerte pero, de a poco, más potente. Ignorar el poder del pasado, algo beneficioso a corto plazo, tiene sus límites: cohesionar las antiguas estructuras sindicales con las nuevas, el viejo capital con el nuevo, es cuestión de tiempo. Un requisito complejo y falible, pero necesario para conseguir la masa crítica necesaria en todo proceso de cambio profundo. Ahí existe, también, una potencia política posible que no tardará en ser enfocada cuando encuentre una forma útil de vincularse con el pasado.
La potencia política es el norte de cualquier proyecto. Cuando un sujeto histórico falla, se construye otro, la historia no deja de avanzar. No se trata de proponer futuros sino construirlos hoy, hilarlos desde el presente, que la acción reemplace a cualquier tipo de especulación. Cuando las instituciones se vuelven predecibles y dejan de ordenar, es cuestión de tiempo que aparezcan nuevas: más resilientes, más flexibles, más coherentes con el sujeto histórico que les demanda orden. La potencia está ahí, la dificultad es enfocarla, canalizarla. De a poco, se hila esa posibilidad. Como en pasados donde también parecía poco posible, hoy podemos repetir: se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre.