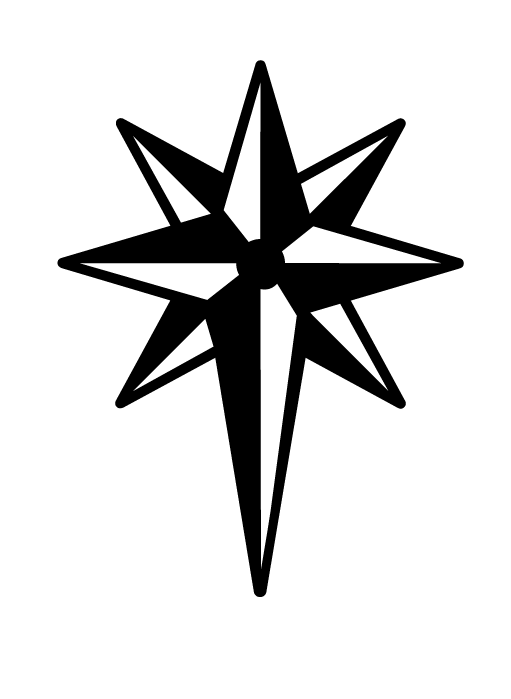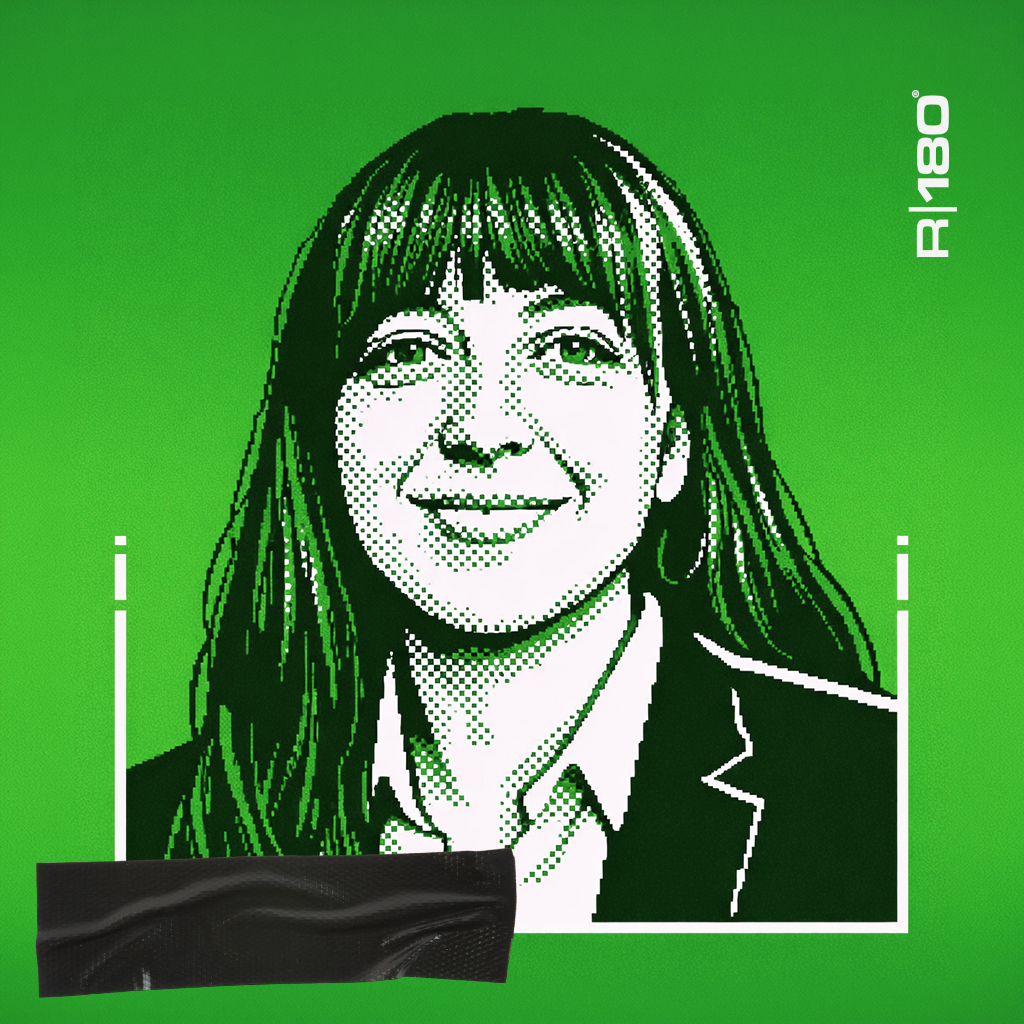Hay un tipo de experiencia que, imagino, todos hemos tenido alguna vez. Un momento puntual aunque difuso en el que la percepción del mundo se modifica, en el que algo se nos desarma por dentro, en el que aquello que acostumbrábamos a llamar “la vida” se convierte en otra cosa. La política y el arte (en su sentido más amplio) comparten la posibilidad de generar esta experiencia. Es el sueño húmedo con el que fantasean militantes, teóricos, streamers y artistas: hacerle pensar o sentir a otro lo que todavía no había pensado o sentido. Transformar su realidad.
El presente, sin embargo, nos revela solo una cara de esta imagen. Todos pareciéramos más interesados en modificar al otro que en volvernos permeables para que alguien o algo nos modifique. Por eso, tal vez la pregunta más pertinente para este tiempo no sea “¿cómo transformar a los demás?”, sino “¿cómo encontrar a ese alguien o algo que me haga vivir de otra manera?”.
Héctor Libertella destacaba cierta revelación que nos ofrece nuestra lengua. Entre los mil idiomas que existen en el mundo, solo el castellano permite referirse a la primera persona como algo conformado por la letra que une (“y”) y por otra que, de inmediato, separa (“o”). Esa ficción cotidiana a la que llamamos “yo” es en verdad el terreno donde el saber se produce, no tanto por obra de la voluntad, sino más bien como resultado de una elaboración sobre aquello que nos afecta y modifica. Una alquimia incontrolable entre lo propio y lo extraño.
A lo largo de las últimas décadas elaboramos anticuerpos contra la posibilidad de esta experiencia. Construimos una barrera identitaria contra ese otro capaz de irrumpir en nuestro desierto personal. Nos convertimos en vidas dedicadas a la opinión propia y a la ajena, a la ansiedad por decir o ser nombrado por los demás. Lenguas maniáticas que oscilan entre el autofestejo y la frustración.
El problema del progresismo -por referirme al demonio caricatural de este tiempo-, no está por supuesto en la defensa del derecho de las minorías, sino en su actitud vigilante, enamorada de las palabras y la explicación. Es la confirmación identitaria a partir del señalamiento del otro. Es la aversión a la diferencia, la terquedad del yo, el temor a ser tomado por lo externo. Es la insistencia en lo ya sentido, lo ya pensado, lo ya sabido. La pedagogía twittera como forma de vida. Justamente por eso, el antiprogresismo es insoportablemente progre en su lógica. No es, como algunos piensan, que la crítica al progresismo se haya vuelto de derecha. El problema es que, sin saberlo, el antiprogresismo se convirtió en aquello mismo que decía combatir.
Algo similar sucede con esa forma de nacionalismo que hoy anda en busca de alguna esencia perdida. La exaltación sobreactuada de lo autóctono, además de ser una herencia europea, impide mirar hacia adelante y pensar una forma concreta de nación. Pensar la nación es pensar la posibilidad de ser transformado por esos otros con los que compartimos esta tierra. Es lo contrario del exhibicionismo yoico que solo busca el festejo adulatorio de los demás. El nacionalismo del yo es, como el progresismo de comienzos de siglo, un commodity identitario que lejos está de construir un suelo común. Es el litio cultural de la comunicación política de estos años.
Quisiera ser lo más claro posible: cuestionar a esta forma del nacionalismo no implica desconocer las raíces ni mucho menos ignorar lo que la nación fue y sigue siendo. El problema aparece cuando la caricatura del pasado invita a su emulación. Ni negar de un modo idiota lo que fuimos, ni disfrazarnos de gauchos para reponer una esencia argentina perdida. Ese pasado del que nos enorgullecemos se hizo con una libertad y una imaginación radicalmente distinta a la de aquellos que hoy dan cátedra de argentinidad. Es desde ese espíritu creativo que hoy toca entender en qué queremos que se convierta esta nación, en qué queremos convertirnos nosotros.
Por supuesto que el temor nostálgico es entendible: toda transformación implica un cierto dolor con respecto al mundo que se está perdiendo. Pero esa añoranza es muchas veces el disfraz que oculta una pereza. La de entender las nuevas formas en las que comenzará a construirse un país. Las raíces, cuando no se encuentran tomadas por la nostalgia, son también una fuente de sentido hacia lo que viene. Allí aparecerán los sonidos, las imágenes, los aromas que intentaremos mantener junto a nosotros.
Siempre es más fácil aferrarse a símbolos, palabras y listas de nombres. Mostrar con el pecho erguido lo que uno es y decir “la patria es esto”, “la patria es lo otro”. Pero detrás de ese gesto se esconde el miedo triste de una virilidad impostada. Frente a un temor como este, hace falta un coraje a su medida. Uno que escape del bodrio de la comunicación, de la pedagogía, de la bajada de línea. Una conexión con lo impersonal, una vivencia de algo más grande que me tome y se prolongue en el presente: así podría pensarse a la política, así podría pensarse al arte. Así podría pensarse a la nación. Porque ella, lejos de ser un pasado a imitar, es algo que se elabora junto a esos otros con los que compartimos cada día.