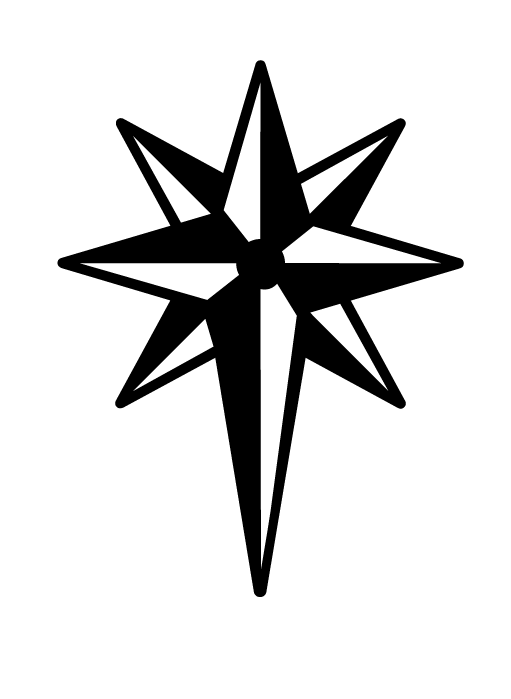Es la época del apuro y Ricardo Piglia asiste, con pocas horas de sueño y acompañado de un también mal dormido David Viñas, a una conferencia en apariencia auspiciosa. La noche penduló entre palabras que se pretenden sustanciales y anfetaminas: porque sí y porque no se puede de otra manera, porque sí y porque el código que signa el pulso de los cuerpos es la urgencia. Piglia y Viñas entran en la sala, se acomodan en dos sillas y esperan. En eso, Piglia señala a alguien. Lo saluda. Una vez que ese alguien se acerca, charlan dos palabras y Piglia le pregunta por qué cree que están ahí; todos, ellos tres y todos los demás. Y ese alguien, que podría ser Urondo, Sarlo, Fogwill, una enfermera o vos, responde: porque lo que tenemos en las manos quema, pensar quema.
Así como hacer política, escribir una novela, vender un electrodoméstico, prestar un servicio son actividades que siempre se han analizado bajo el prisma de una época, en un contexto, en contraposición con tiempos pasados, ¿por qué no hacerlo con el acto de pensar? ¿De qué se trata, en efecto, hoy, pensar? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus costos? ¿Hay costos?
Del zigzagueante Carlos Astrada a la situada y corpórea María Pía López, del polifónico Horacio González a Rita Segato, de Saúl Taborda al militante de la presencialidad Martín Kohan, de Rodolfo Walsh a Ofelia Fernández, del arbitrario León Rozitchner a Ariana Harwicz, las diagonales antojadizas que podemos trazar para una historiografía del pensamiento argentino son interminables, y, el efecto de cada uno de sus cruces, imprevisibles. Sin embargo, hay algo que parece ser un componente inherente a todos estos caminos: la necesidad; la necesidad como punto de partida, algo así como una suerte de ardor que impulsa a cada uno de estos personajes a emprender su tarea intelectual.
Ahora bien, en la actualidad más próxima, en los días que corren, ¿de qué está hecho ese ardor? Y lo más importante, siendo que el trabajo intelectual es una actividad esencialmente negativa (negativa en tanto que nace a partir de negar lo dado, lo prefijado, lo que se da por hecho, el lugar común): ¿Ante qué o quién se niega, se erige?
¿Ante los cada vez menos determinantes Estados? ¿Ante el avasallamiento tecnológico? ¿Ante la aceleración cognitiva? ¿Ante el poder del like y del retuit y sus roles de máximos tribunales morales? ¿Ante la intolerancia y la agresión como orgullosos sustratos de todo intercambio? ¿Ante la timba emocional y la jactancia en el uso de antidepresivos y ansiolíticos? ¿Ante el insoportable y estúpido narcisismo? ¿Ante la ponderación de los cuerpos y las destrezas solo en la medida en la que generen ventas, tickets, ganancias? ¿Ante el arte del yo, y la literatura del yo, el nacionalismo del yo?
De algún hilo hay que tirar. Para eso, en primera instancia, podríamos intentar pensar en algún tipo de traducción política del asunto, siempre que entendamos a la política como una de las herramientas que tenemos para dar con un bien común, con una armonía que genere las condiciones para que nos realicemos, personalmente y en comunidad. Del impotente y frustrado albertismo desembocamos en el mileismo. El primero, una demostración de que el lenguaje por el lenguaje no es suficiente; el segundo, hasta ahora, un gran ejemplo para eso que decía Carlyle de que “en rigor, no hay historia, solo hay biografía”, o cómo hacer, de una singularidad bullyneada, una política de Estado, una historia. El primero, el canchero del aula que sobrepasó el límite de amonestaciones antes de rendir el primer examen; el segundo, el roto que por fin tuvo su revancha, y con él, la histeria reaccionaria, la emocionalidad atrofiada.
A partir de esas experiencias, una serie de actores de la discusión pública que van desde intelectuales hasta artistas, políticos y streamers tratan de ubicar sus posiciones y relatos en un péndulo que parece ir migrando de la narración progresista a la narración ortodoxa. Un péndulo que nos devuelve, en sus puntos aparentemente más alejados, dos versiones de una misma premisa, la que deja a entrever que el saber no es una construcción que haya que ir a buscar, que haya que forjar al calor del encuentro entre pares e impares, en la porosidad, en la contradicción, en lo aún incierto, no: el saber ya está producido en mí mucho antes de lo que mi oponente discursivo cree. La sorpresa no es la creación fruto de una puesta en común: la sorpresa soy yo. Como si el autopremio de Santiago del Moro fuera la imagen que condensara todo un clima de época en relación al saber, con sus vértices, continuidades, alcances. Un reciclaje pésimo de aquello que reza Witold Gombrowicz en sus diarios: “Lunes Yo. Martes Yo. Miércoles Yo. Jueves Yo”. Premisa del todo problemática, siendo que somos hijos de una época en la que gran parte de las respuestas que nos hemos dado han sido, a las claras, un fracaso tras otro.
¿No será entonces, acaso, un tiempo para la pregunta, para una pausa? ¿En qué queda esto de estar del otro lado de la mecha de lo que impera si lo que se hace no es más que replicar sus formas?
Es en este punto en que la tarea intelectual encuentra, quizá, el gran desafío de su época: cómo hacer para dialogar con ella sin por eso tener que subsumirse a sus lógicas, a esta manera que han tenido las redes sociales de moldear la práctica humana: todo es ya, todo hierve en las manos, toda gran emoción, puntualmente el padecimiento, pareciera tener que debatirse en el mismo estrado: de la muerte de un gatito a una nueva bomba en Gaza, de un tobillo quebrado a la inundación de una ciudad entera, de un gol errado al descubrimiento de un nuevo caso de corrupción. No hay distinción, no hay jerarquías para el tratamiento del dolor, no hay manera de sopesar. Todo está en el mismo plano y así nos devuelve, aplanados, impotentes, idénticos, ansiosos, pasivos, amorfos, porque todo es tanto y es tan al mismo tiempo que es humanamente imposible reaccionar, esbozar al menos una reacción.
Entonces bien, todo parece indicar que la afrenta más osada es imprimirle algún tipo de pausa a la época sin que eso signifique un repliegue pasivo, sino todo lo contrario. Para dar con un pensamiento atlético, dinámico, sensato es menester ese freno, desmalezar el torrente tecnológico, detener el scroll, proponernos otro ritmo, otra forma. Tomar algo de eso que menciona Bifo Berardi en su libro Futurabilidad: ante un presente de potencias saturadas, vaciadas, insustanciales, pensar al futuro como un campo de posibilidades latentes, acción que solo es posible en tanto y cuanto percibamos, imaginemos y activemos lo que aún no ha sido realizado por fuera de las formas del aparatito, de la computadora que tenemos pegada a la mano y que día a día nos arroja a un desierto gelatinoso y neutralizante. Pensar en el encuentro con otros, en la discrepancia, en la ponderación de la presencialidad como manera superadora en la que los cuerpos encuentran un código común, un horizonte.
En este enjambre, Argentina pasa sus días bajo la dirección de un gobierno que no reniega de esta velocidad paralizante, sino todo lo contrario, abona a ella, paga su cuota mensual, su peaje. El mismo vértigo que el presidente de la nación hace de sus redes sociales, esas interminables baterías de retuits y reposteos en donde todo vale, todo se arroja a la superficie sin un mínimo filtro ni chequeo, echa luz sobre la manera en que se relaciona con los hechos y sus narraciones: no hay matiz, no hay interés por algún tipo de perspicacia, todo es –y debe ser– ruido, acumulación compulsiva de enunciados; no hay, en apariencia, tiempo para dejar reposar a los hechos, no: hay que arrebatarlos, extraer lo que se pueda de su corteza y desecharlos. Un extractivismo del sentido, una manera de desinflar la experiencia, de arrebatarle toda potencia comunitaria, todo tratamiento que se pretenda humano, palpable; una forma de estar y no estar, de pertenecer y no pertenecer; una lógica de distracción y vaciamiento. Así, con los recursos naturales de nuestras tierras; así, también, con el recurso humano.
Pensar ante ese extractivismo requiere, inevitablemente, romper los cronogramas de la productividad desertar de la carrera por la producción de contenidos; sin pomposidad, sin arrogarse ningún movimiento heroico, ninguna gran gesta. Para retomar a Berardi, ensayar una desobediencia suave; ni épica ni revolucionaria, sino cotidiana, micropolítica, más cercana a un cuidado de sí y a la reorientación del deseo. Y con ello, un nuevo juicio de la selfie, del baiteo, del ratio, de la doma, del scroll, una revisión de todas aquellas categorías y acciones que han nacido de esta fábrica de descarte emocional y que la nutren día a día. Y del silencio.
Volver a establecer al silencio no como ente vacío sino como generador de sentido. Liberarse del impulso frenético por intervenir, por ocupar un espacio. Nadie está obligado a tomar posición por todo, nadie puede tener tanto para decir. Jaquear de esa forma, también, esto que el escritor argentino Diego Valeriano llama la dictadura de la opinión; esto de organizar la vida pública alrededor de la exigencia de tener una opinión sobre todo: política, cultura, conflictos, identidades, consumos. Es insoportable, no hay cuerpo que lo resista. El silencio, en este sentido, no pasa a ser solo una posición ética sino un descanso indispensable, una manera de volver tolerable el bombardeo incesante de estímulos, debates, temas, reacciones. En resumidas cuentas, que el silencio pueda volver a significar, además de una pausa, la posibilidad para abrir un juego que de otra forma no tendría lugar.
Ahora bien, a la hora de una ponencia, de una entrevista, de la reproducción de una voz, una cosa era un silencio en el siglo XX y otra muy distinta es un silencio en los tiempos que corren. Que se entienda: en un reel de instagram, X o TikTok, ¿alguien nota la presencia de silencios? No, porque el algoritmo no lo premia, de manera que las distintas voces del tablero digital se nos presentan, en apariencia, con una aseveración y una determinación pasmosa. La edición de los recortes que vemos de tal o cual entrevista, tal o cual exposición encuentra a sus autores con un testimonio sin baches, sin titubeos, sin respiración, sin ambivalencia. ¿Por qué? Porque el arte del clipeo, esta nueva manera de consumirnos, rehúye de todo lo que no sea una linealidad frenética, un torrente imparable. ¿Cuál es el problema con eso? Que una respuesta que es antecedida por un silencio no es lo mismo que solo la respuesta que estamos viendo; que un testimonio que se va configurando entre pausas intermitentes no es lo mismo que eso que vemos tan seguro de sí mismo, que el ritmo con que una voz va armando su decir es casi tan importante como lo que en efecto dice.
La disputa va, entonces, en dos direcciones. Por un lado, hacia adentro: cómo hacer para, al menos, notificar las lógicas del juego que se intenta jugar y que la producción no esté plenamente determinada por ellas. Un desmarque, la adopción de otra forma. Por otro lado, hacia afuera: cruzar los espacios que repliquen este vaciamiento, esta extorsión del lenguaje y de las distintas formas de respirar. Tajear el sinsentido, reconocerse en el intercambio con otros.