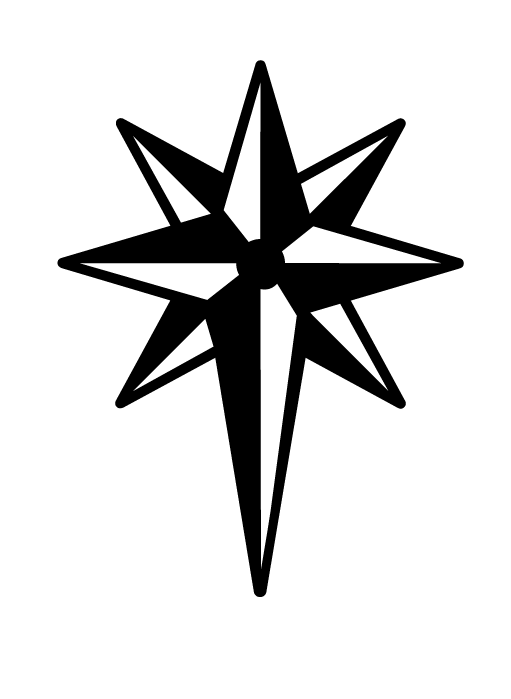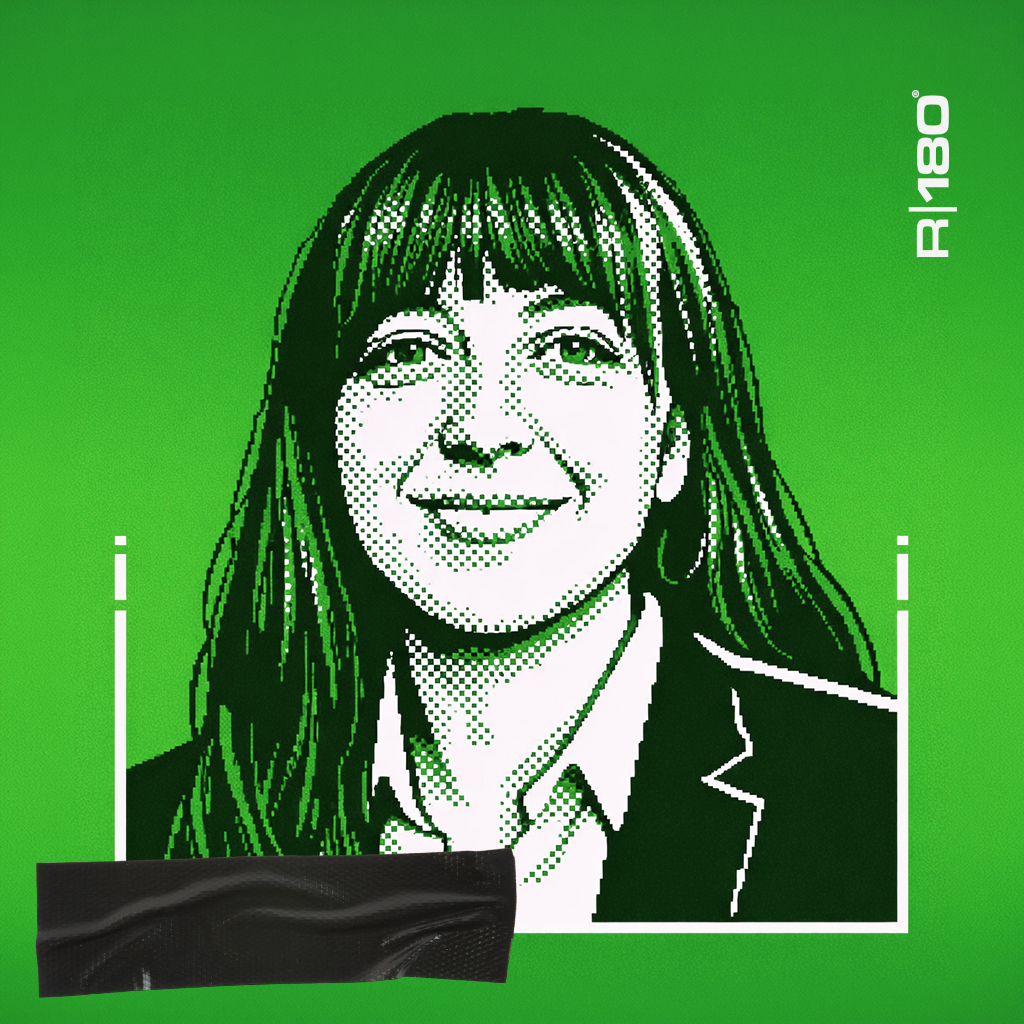En 1943, Simone Weil es convocada para realizar un informe sobre la Francia de posguerra y sus posibilidades de recuperación. La encomienda directa de De Gaulle, cuya intención era fundar una nueva declaración de derechos humanos, se concreta en 1948, pero Simone, quien había formado parte de esa comitiva de consultores políticos, dimitió antes de su publicación. Weil no concuerda con la dirección de la Francia Libre y, años después de su muerte, llega al papel una parte de sus diagnósticos bajo el título de “Echar raíces”. Un texto profundamente político, pero, sobre todos los aspectos, profundamente espiritual.
Simone nunca se bautizó, pero su vínculo con Dios va a quedar plasmado en su misión patriótica y en la forma en la que decidió traducir en prosa aquello por lo que valía la pena dar la vida. Hay dos nociones fundamentales de la filosofía contemporánea que explican gran parte de nuestra realidad concreta: la idea del derecho y la de la obligación. Ese contrato de sujeción política a una administración territorial es, en primera instancia, un contrato espiritual. Creer en el derecho supone siempre, en primera instancia, una obligación. Así arranca Simone Weil Echar raíces, y en este artículo propongo repensar el deber de toda una generación que, en época de guerra, se pregunta cómo es posible sostener una idea de pueblo más allá de las instituciones derruidas que lo definen.
La minoría de edad
Múltiples teorías de todas las disciplinas intentan explicar la falta de madurez de nuestras sociedades. Desde el desarrollismo económico hasta la cantidad de testosterona que produce el hombre moderno, pasando por la melancolía sistemática de las grandes vueltas de las grandes bandas de tu infancia y sin olvidar la baja de la natalidad en todo el mundo, hay un fantasma que recorre nuestra generación y es el fantasma de la responsabilidad. Las típicas referencias culturales y dichos populares que apelan al paso a la adultez se quedaron sin capacidad operativa, porque hoy los conductores de televisión se visten con pantalones cortos y joggineta y la nueva droga de Hollywood podría hacer vivir 40 años más a Mirtha Legrand. ¿Cuál es el ritual de iniciación de una generación subsumida en el consumo de paliativos para no exponerse al paso del tiempo? ¿Puede un niño de los 90 ser el adulto responsable de los años 30 venideros?
Como padre de la Ilustración, el aporte filosófico de Kant a la vida contemporánea puede resumirse en una sola línea: matar al padre. En psicología, la idea remite al mito del origen de la cultura: en una horda primitiva, un padre tiránico monopoliza el poder y las mujeres; los hijos, unidos por el resentimiento, matan y devoran al padre y, tras el parricidio, aparece el remordimiento. Los hijos instituyen la ley y el tabú del incesto para sustituir al poder despótico del padre muerto. En el lunfardo, remite a una emancipación del tutelaje. Asumir la ley, asumir el riesgo, son formas de una misma verdad. Dios ha muerto, pero vive en nosotros.
Una tropa de adultos jóvenes reclama haber sido despojada de toda noción de futuro y lloriquea en páginas y prosa de nostalgia y antidepresivos, culpando al mundo por su incapacidad para soñar. El alimento de la identidad, tan demandado en las últimas décadas, nos ofrece una razón para consumir todo tipo de alicientes, pero nos quita el sentido de buscar el bienestar. Uno puede reforzar su yo indefinidamente, pero estar bien, es decir, hacerse sensible de su buen funcionamiento, requiere un poco más que solo trabajo interno. Frente a la pregunta insistente del malestar general, la única respuesta posible y accesible siempre está en el Otro, ese gran culpable que condiciona nuestro ser, nos aprisiona con sus mandatos y determina todos nuestros movimientos. Lo que nos falta y lo que se nos impide es el chivo expiatorio de la falta de acción propia. Como si no quedara otra opción, la única libertad que heredamos de la Revolución Francesa fue la de elegir no hacernos cargo de nuestra parte en el asunto. Mejor que otro me represente, y, representante tras representante, acá estamos todos queriendo ser influencers.
La minoría de edad —Unmündigkeit— según Kant, se define como la incapacidad del ser humano para servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. No se trata de una falta natural, sino de una condición autoimpuesta, fruto de la pereza y la cobardía: los hombres permanecen menores no porque no tengan razón, sino porque no se atreven a usarla. La consigna kantiana de la Ilustración —“Sapere aude” (“atrévete a saber”)— es el llamado a salir de esa minoría: a pensar por cuenta propia.
Pero otro de los grandes lastres de la Ilustración fue asegurar que el individuo era el dador de derechos, el centro y la medida de todo valor. En nombre de esa autonomía se fundó una cultura que confunde excepción con libertad, derecho con deseo y capricho con voluntad. La Ilustración nos enseñó a emanciparnos del padre, pero no a responder por los hijos.
¿Derecho a qué tenemos, si no somos capaces de sentir el deber de la obligación? Esa es nuestra verdadera minoría de edad. La que no se mide por la dependencia, sino por la incapacidad de hacernos cargo. Vivimos como si todo fuera un servicio al cliente, incluso la política, incluso la fe, incluso el amor. Pedimos reembolsos por las heridas y llamamos opresión a cualquier forma de límite.
La generación que no quiso tener hijos tampoco quiere tener historia. Pero la historia no pregunta si queremos o no formar parte de ella, simplemente nos convoca. Y cuando lo haga, porque siempre lo hace, el problema no será ya la falta de futuro, sino la falta de un adulto responsable.
El ciclo neoliberal
El gran último hito contemporáneo y profundamente político que vivió nuestro país fue el 2001. El Argentinazo, como símbolo de agotamiento de la alianza entre la política y el mercado, inaugurado por el neoliberalismo de los fines de los 70 y reactualizado bajo otros modales durante el kirchnerismo, ve hoy su propio desarme y pide a gritos una nueva versión, quizás en su estación terminal. Atravesar una etapa posliberal habiendo sido hijos de los 90 y criados en los 2000 es todo lo antagónico que puede sonar. En los ciclos del mundo, los ascensos y caídas de los regímenes político-culturales, los involucrados construyen, a la par que sufren, los cambios de los que son cómplices y testigos a la vez. Es difícil delimitar una generación, pero 2001 aparece como un recomienzo para la cultura política y una puerta de entrada traumática hacia el siglo XXI. Fue nuestro rito de iniciación fallido. Vimos a los adultos gritar “que se vayan todos” y quedamos huérfanos de autoridad, pero también de futuro. Aquella implosión fundó el mito de una nueva época, el kirchnerismo emergió como narrativa de reparación que durante dos décadas nos ofreció pertenencia, relato y horizonte, pero, mientras nuestra metodología para cabalgar la historia se diluía en los años, el neoliberalismo se disolvió en nosotros.
Pasó de ser un régimen económico a un dispositivo afectivo. “Vamos por las almas”, dijo, y nos enseñó a sobrevivir sin comunidad, a convertir la identidad en un emprendimiento, el deseo en rendimiento y la rebeldía en marca personal. No necesitó ya del mercado porque le bastó con modelar el alma. El neoliberalismo triunfó porque nunca fue solo una ideología dominante, su razón de ser fue volverse temperamento. Somos su generación más educada y, al mismo tiempo, su producto más vendido.
De esa pedagogía del ego surge la paradoja de nuestro tiempo. Somos individuos formateados para la autonomía que no saben qué hacer con su libertad. El yo como proyecto infinito, la autoayuda como moral y la exposición como modo de existencia son parte de nuestro equipaje. Ahora que el agua se retira y la guerra se hace consciente, la intemperie expone los restos de esa gran puesta en escena y lo que empieza a terminar no es solo el ciclo de una política, sino el modo neoliberal de ser persona. Si todo lo que el neoliberalismo nos enseñó sobre el ser es separado, el sujeto subjetivado no tiene raíz, deja de ser sujeto, deja de ser humano. Lo que venga después, sea tecnocapitalismo, capitalismo de vigilancia o el mismísimo vacío, ya no encontrará ninguna generación capaz de contar ninguna historia.
La herencia del conflicto
En cada evocación generacional hay más límites que fronteras y esa diferencia se sostiene por el ego, quizás marchitado, de sentirse parte o no de un proceso histórico. Hay una fuerza protectora que impide hacernos cargo de la tradición del conflicto, de la misión sagrada de cuidar aquella verdad contenida en los días de la Patria, esa que alimenta la única identidad posible, la que nos agarra al suelo y nos resulta en fruto. ¿Hijos de quiénes somos los que hoy acá decimos “nosotros” y de qué está hecho ese nosotros si solo es definido por las épocas que nos vieron crecer biográficamente? Legado y trascendencia se juegan un partido fenomenal cada vez que la memoria se hace eco entre declaraciones y slogans políticos, porque en su pasiva referencia el ejercicio vuelve la mirada para atrás, y el adelante llega en forma de objeto inamovible.
Cuando un joven argentino habla de “su generación” comete más crímenes que la más sanguinaria de las guerras civiles, porque la soberbia del derecho pisa como con una bota la fuente inagotable de luz y refuerza la posición partida de una comunidad que es más que sus partes, más que sus síntesis: simple y categóricamente es. Uno puede renegar de su familia, matar al padre, alejarse de sus hermanos; lo que no puede es cambiar su sangre, reemplazar sus genes, romper su espíritu, al menos no puede hacerlo sin morir en el intento. ¿Cuál es el “nosotros” que se hace responsable del deber trascendente de creer en lo argentino? Si lo defino lo limito: el crimen es partir, recortar, hacerlo matemático; esas leyes son del mundo de las formas. La tarea nunca fue contar, sino hacer. Darle forma a la idea, hacer obra, trabajar por la continuidad de la condición humana. Amar tanto que no pueda quedarse solo dentro.
Del espectador al constructor
El neoliberalismo nos dejó adictos al espectáculo, incluso a la hora de pensar. La crítica se volvió entretenimiento y la lucidez, contenido. Somos una generación que aprendió a mirar y comentar, no a hacer. Desde el 2001 hasta acá, la política fue cada vez más performance y nosotros, comentaristas de la tragedia nacional. Nos acostumbramos a indignarnos en público y a obedecer en privado. A convertir la opinión en un oficio y la exposición en un refugio.
La era del espectador tiene su propia didáctica y no requiere represión. Hace falta sentir el subidón de un buen scroll, pura y profunda estimulación. Todo sistema de vigilancia comienza por el placer de mirar y nada es más rentable que la mirada dócil y voyeurista del que cree estar participando. Mientras el viejo poder se sostenía en la censura, el nuevo se apoya en la transparencia. Nos vigilan porque nos mostramos y nos domestican porque nos gusta ser vistos. El ojo del algoritmo reemplazó al Padre porque ya no nos dice qué hacer, solo nos premia cuando lo hacemos bien. Una ley inversa para una época perversa.
Salir de la minoría de edad en este contexto no significa romper con la autoridad, sino recuperar el sentido de construir la propia ley, pura y exclusivamente vía el trabajo. Construir implica volver a darle peso al tiempo que requiere una misión así, gravar de densidad al gesto de asumir esa responsabilidad y arrogarse la consecuencia de un acto que no busca sólo resultados. No hay revolución sin una forma de paciencia. La verdadera autonomía no es la libertad de expresarse, sino la capacidad de sostener lo que se empieza.
Tal vez el desafío político de nuestra generación no sea inventar un nuevo discurso, sino reaprender a construir sin la ansiedad de poder mostrarlo. Volver al oficio, al vínculo, a la política como tarea y no como épica. Porque el fin del espectáculo no traerá claridad, traerá silencio y en ese silencio también habrá que hacer algo.
La lucha civilizatoria
Toda época que se derrumba deja al descubierto su núcleo espiritual. La nuestra no es la excepción. Cuando decimos que el neoliberalismo terminó, no estamos hablando de la economía, sino de su alma, ese acuerdo tácito según el cual el mundo podía seguir girando sin creer en nada. Lo que se desploma es esa fe en la indiferencia. Y lo que nace monstruosa y terroríficamente es una batalla por el sentido, una disputa civilizatoria entre quienes quieren seguir viviendo como consumidores de imágenes paganas y quienes todavía quieren ser un pueblo.El siglo XXI abrió la puerta a una guerra entre antropologías. De un lado, el sujeto algorítmico, fragmentado, programable. Del otro, el ser humano como misterio, como criatura. Lo que está en juego no es una doctrina política, sino una visión del hombre. ¿Es el individuo un recurso, un dato, una máquina de deseo, o sigue siendo alguien capaz de amar, de cuidar, de creer? En eso consiste la nueva guerra santa de la modernidad, en defender la posibilidad de seguir siendo humanos en un mundo que quiere convertirnos en interfaz.La civilización que viene se jugará en los cuerpos y su capacidad de ser sensibles a la fricción, en las comunidades pequeñas y su forma de jerarquizar el valor humano de la conexión, en la paciencia del trabajo compartido y la proyección más que en los balances. Ninguna tecnología sustituye la experiencia de estar juntos, no hay algoritmo que pueda programar el bien común. El gesto político más radical de nuestra generación es volver a creer que el amor también es una forma de inteligencia. Que cuidar es una forma de resistencia. Que el deber, lejos de ser un mandato moral, es una práctica de libertad.Si alguna vez hubo un proyecto emancipador en esta tierra, no nació del cálculo ni del progreso, sino del alma irreverente que se sabe con la libertad del albedrío. Nuestra lucha civilizatoria no será contra las máquinas, sino contra la idea de que no tenemos alma. Puede que encontremos ahí lo que Simone Weil llamaba “la necesidad de echar raíces”. Una forma de volver a pertenecer al mundo para no seguir sobreviviendo en él como turistas adormecidos del presente.